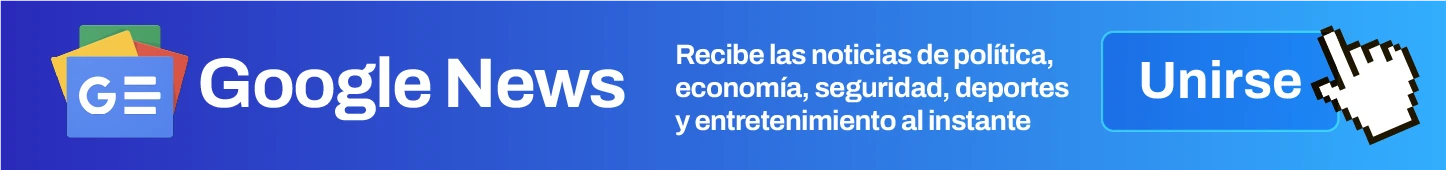-
 LA MANGA DEL CURA.- En esa orilla hay una estructura de cemento que reza cantón El Empalme. Foto: Lenin Artieda
LA MANGA DEL CURA.- En esa orilla hay una estructura de cemento que reza cantón El Empalme. Foto: Lenin Artieda -
 Urgencia de bendiciones
Urgencia de bendiciones -
 Urgencia de bendiciones
Urgencia de bendiciones -
 Urgencia de bendiciones
Urgencia de bendiciones -
 Urgencia de bendiciones
Urgencia de bendiciones
Dicen que La Manga es del Guayas, otros que es manabita, de Santo Domingo y hasta de Los Ríos.
Por Lenin Artieda
Tenía dos alas en bajo relieve, abiertas, y una filigrana de estilo barroco que bien podría haber merecido el sagrario de una catedral y no de esta iglesia de palo. La mirada estaba fija en las manos que lo sostenían y que cumplían con el ritual de guardarlo en esa suerte de nicho que oficiaba de sagrario pero que, a final de cuentas, era pues la casa del cuerpo de Cristo.
Esa mañana la sotana debía pesar tanto como la cruz que nuestro Señor arrastró por las calles de ese Jerusalén, donde seguramente no hacía tanto calor como el de ahora. Tenía en sus espaldas el peso de las miradas pero también el de las dudas de su feligresía que no terminaba de entender en qué momento el padrecito había enloquecido. ¿Cómo iba a plantear semejante cosa? ¿Qué creerá, que no tenemos nada que hacer? ¿Y hacerlo en plena misa, irrespetando los derechos de Cristo? Sintió que un hilo le corría por la pierna pero la sensación se perdió al llegar al tobillo. Eran demasiadas las cosas que tenía en la cabeza como para determinar el origen de ese líquido.
El punto de la polémica radicaba en esa hábil ejecutoria capaz de mezclar la más rica hermenéutica de los pasajes bíblicos con su tan humana debilidad por particulares asuntos terrenales. Cualquier versículo le servía de excusa para empezar con el tema. Él era un hombre dedicado y bueno, por eso quizás la feligresía se hacía la desentendida cuando le cogían esos arranques. Y es que para ellos no era fácil de asumir que en los espacios de la espiritualidad se colaran los aspectos con los que uno tenía que lidiar a diario y de los que precisamente querían escapar siquiera por un momento: parecía un castigo, castigo por nuestras faltas decían unos. A otros, después de ese sermón, ya no les quedó ninguna duda. Se trataba de una cosa del diablo.

Tal había sido la impresión que nadie recordaba exactamente de qué trataba la lectura y su análisis cuando de repente empezó a hablar de la posibilidad de abrir una trocha, un camino –o como lo llamaban ellos, una manga- con dirección a Quiroga y de allí hacia las montañas, a territorios inexplorados cuyo contenido era imposible de avistar con la mirada. “Han pasado quince años desde que arrastraron a Alfaro y seguir esperando a que alguien construya el ferrocarril Bahía – Quito es una necedad”, espetó Pinto -sintiéndose liberado por haber soltado una verdad más grande que su iglesia.
“Así que tenemos coger hacia el norte, por el río Barro, luego hacia el este para atravesar las montañas de Membrillo y caer a los ríos que alimentan el Daule. De allí será más fácil avanzar hacia la capital por el camino de Santo Domingo”.
Antes de entrar al seminario, Pinto había adquirido conocimientos de topografía pero también de herbolaria. Por eso cuando empezaron a tumbar los primeros palos para adentrarse en ese verde espeso –porque más allá de la impresión inicial todos sabían que el padrecito podría estar loco pero decía la verdad- lo mismo que guiaba a su rebaño por el sendero adecuado los sanaba de los males de la selva con la selva misma. Dos años después la obra estaba lista. Él decidió darle el primer nombre que se le ocurrió y como era salesiano no puedo ser sino el de Don Bosco; pero la costumbre terminó por imponerse y no solo el camino sino el territorio que éste cruzaba pasaron a llamarse en adelante, con todo el respeto que se merecía, La Manga del Cura.
De cómo se tatúa la memoria
Pudo ser el golpe de la gabarra contra ese pedazo de tierra que se terminó convirtiendo en playa o el salto del perro que es siempre el primero en desembarcar y que lo acompaña en todos los viajes -y que él había aprendido a identificar con ese sexto sentido con que lo había castigado Dios por la osadía de llevar ya 70 años en esta tierra desde la última vez que había sacado las cuentas- lo que lo sacó del sopor en que se hallaba imbuido, con una concentración tibetana que cualquiera hubiera creído que estaba dormido cuando en realidad descansaba de esos pesos que había acumulado en los bolsillos de su arrugado corazón.
Santos nunca imaginó que iba a terminar sus días como navegante. Nunca se imaginó que su tierra se iba a convertir en océano, que las aguas no iban a bajar más nunca, que no podría llevarle más flores a sus muertos, que sus recuerdos se ahogarían y que le tocaría construirse unos nuevos porque de lo contrario nadie le iba a creer las cosas que contara. Había aprendido a mantenerse en el silencio porque de lo nuevo todos sabían y de lo de su tiempo ya no quedaba rastro. Las palabras habían adquirido un valor especial para él, por eso casi nunca las usaba. Pero se permitía soñar de vez en cuando. Y como un remolino venían las imágenes de esa historia del cura que le contara alguna vez su padre, que tenía una sonrisa tan grande como sus manos.

¡Qué de machetes se partieron en ellas mientras abrían ese camino hacia la capital, hacia el progreso, hacia nunca! “Esto es del Guayas”, anunció como un presagio, escupiendo cada palabra, antes de volver la mirada hacia el agua como buscando en el arandel de su memoria, la tardecita en que el valle comenzó a inundarse.
En esa orilla hay una estructura de cemento que reza cantón El Empalme. Es un anuncio de cualquier cosa: bien podría ser de los responsables del olvido.
La otra historia
Lo anunciaron como la gran cosa. Le dieron el nombre complejo que suele tener aquello que aspiran a ser importante. Proyecto multipropósito dijeron que era porque iba a servir para todo: para generar energía, para desarrollar la agricultura, para sacar de la pobreza a la nación entera. Habían pasado cincuenta años desde los primeros pasos de esos hombres que abrieron el camino y se dijo que aquí se construiría una represa. Así era como comenzaba la historia del despojo.
Lista la represa Daule Peripa fueron desplazadas 15 mil personas de ocho comunidades. 2 de cada 3 habitantes, a esa fecha, fueron afectados y más de 63 poblados quedaron aislados en una suerte de islas artificiales y nadie respondió por eso. De ese tiempo han transcurrido ya 27 años y nadie ha respondido por ello.

De las ofertas lo único que se cumplió fue la generación de energía eléctrica, poco más de doscientos megavatios son producto de este embalse con una capacidad de seis mil millones de metros cúbicos de agua. Pero a los habitantes de la zona afectada la luz les llegó hace poco y eso es lo único que tienen.
Esta agua no favorece a quienes viven en La Manga del Cura, sino a las zonas de la cuenca del río Daule. El recurso hídrico se lo traslada 180 kilómetros hacia la Península de Santa Elena por un lado y al valle de Portoviejo por el otro. La idea fue poner en producción 100 mil hectáreas, cincuenta mil por cada margen; pero la realidad dice que apenas se llega al veinte por ciento de lo previsto. Y eso no es todo.
Los caminos actuales bien podrían ser los que abrió el padre Pinto y sólo sirven en verano porque cuando llueve ni los animales quieren andar por allí. Pero en compensación la tierra es productiva como ninguna; es un riesgo que una pepa caiga al suelo porque allí mismo les nace un árbol. Pero lo que se produce es demasiado para ellos y cuando llegan los intermediarios para sacar el producto les pagan un precio ridículo excusándose en las dificultades del acceso, en la cruzada que implica llegar para hacerles el favor de desalojar su riqueza.

Félix Pinoargote lleva cincuenta años viviendo por acá. El vino desde Paján siguiendo ese rumor que hablaba de tierras buenas y baratas. Dice que La Manga del Cura es manabita. Que son ellos los únicos que hacen algo aquí, donde no hay colegios cerca ni agua potable. Él volvía del dispensario y contaba que se había encontrado con un cártel que decía que el dentista salió a hacer visitas, que la enfermera llegaba mañana y que médico no había. El dolor, seis horas después de iniciada la travesía, ya era lo de menos.
La guerra de los cárteles
Una hora después de recorrer esa carretera, que debe tener un record de tantas ofertas que ha recibido de indistintas autoridades para dotarla de asfalto, se llega a Santa Teresa. Llama la atención una construcción de cemento de tres pisos que luce nueva. Era la casa comunal pero la cedieron para que la policía instale un puesto de vigilancia. Más allá de eso, la pobreza.
Y los rótulos que dicen La Manga es del Guayas, otros que es manabita, otros que es de Santo Domingo, otros que es de Los Ríos. El conflicto por definir a quién mismo pertenece esta tierra libró de responsabilidad a todos, por eso cualquier cosa que se construye es a medias, de mala calidad; una suerte de obra de caridad, una limosna.

El tema no es nuevo, llevan décadas de abandono y comentan que en La Catorce, en Bramadora, en Santa María, cuando hay elecciones nadie vota. Aquí no hay recinto electoral porque esto no es de nadie. Esos días, los pueblos se quedan vacíos. Unos vuelven a sus tierras de origen, otros a los lugares donde se empadronaron para cumplir con el deber cívico de elegir a quienes –saben- no les van a solucionar sus problemas.
Lo peor es que nadie se quiere perder esos 6 mil kilómetros para su provincia, saben que eso implica recibir una mayor cantidad de recursos. Pero es un interés a medias, porque las autoridades no han hecho mayor cosa para alcanzar una solución definitiva y entonces el conflicto sigue. No importa que una ley expedida hace poco les haya dado dos años y que del plazo sólo quede uno, que pese sobre las autoridades la posibilidad de una destitución. En esta tierra nadie ha hecho un monumento: podrían hacerle uno a la desidia.
Pasando la vulcanizadora hay treinta minutos para llegar a una nueva playa. En estos días la gabarra si funciona. Hasta hace tres era imposible salir de acá sin antes molerse el cuerpo durante seis horas; los lechuguines se habían tomado todo el espejo y la navegación era imposible. Una cruz de madera indica que después de la curva se llega. Ya no hay espacios para más marcas en el madero. Cada una de ellas es una muerte. Aquí a la gente se la lleva cualquier dengue mientras esperan a que llegue una embarcación, aquí los encuentra Caronte.
Mascando demonios
Una de las cosas que más llama la atención de La Manga del Cura es que en cada recinto hay una iglesia de puertas cerradas, condenada a las itinerancias de algún sacerdote sin morral lo suficientemente grande para cargar todas las bendiciones que por acá se necesitan. Una de las cosas que más llama la atención es que su gente está signada por ese milagro de la resignación que después de un tiempo suele parecerse tanto a la felicidad.

El perro chapotea en la orilla y los niños juegan a tirarle piedras grandes para ver si es que logran ahogarlo. Se ríen divertidísimos de eso que a sólo horas de distancia podría considerarse una barbarie y que provocaría miles de tuits. De que se eduquen en una escuela donde solo una profesora tiene que lidiar con todos los grados no se encuentra ni uno, pero es que así mismo es la postmodernidad: la preminencia de lo importante por sobre lo trascendental. Así mismo es esto.
Santos jala la cadena que sube la plataforma; el motor apura su ronquido pero parece que no llega al otro lado. Igual se aleja. Del otro lado se quedan ellos con sus expectativas de que quizás llegue una consulta para poder determinar su futuro y que así les cambie la vida, y que entonces se termine este aislamiento que parece condena. Santos mira esa agua oscura que traga y no convida, cierra los ojos para afinar la visión de sus recuerdos soliviantados y deja que lo abrace su noche.
Recomendadas